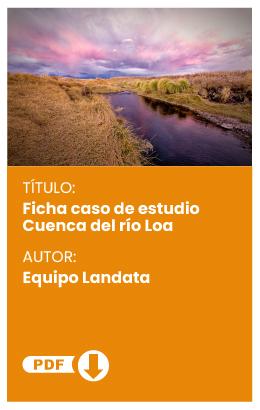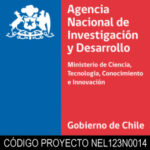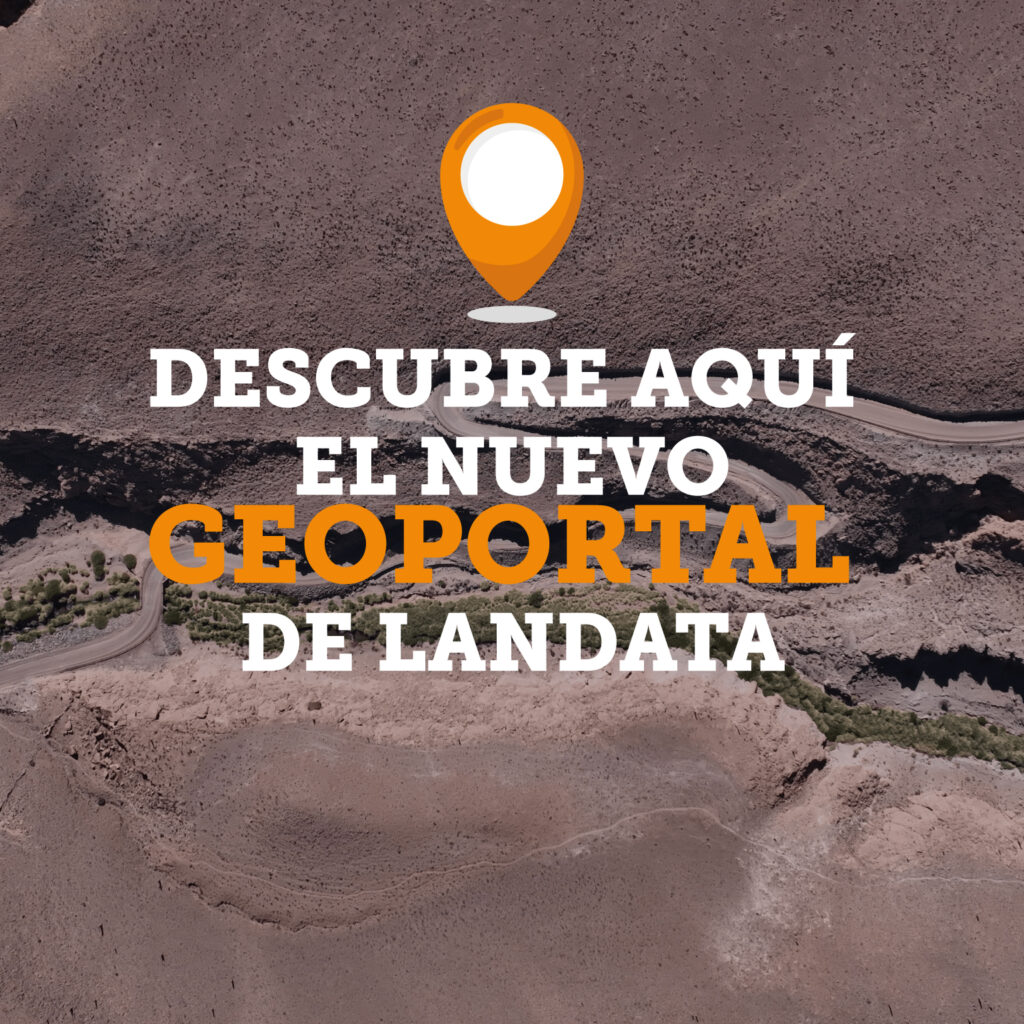- CASO DE ESTUDIO
Cuenca del Río Loa
Caso de estudio
Cuenca del Río Loa
Ubicación Geográfica
La cuenca hidrográfica del río Loa está ubicada entre los paralelos 21°00’ y 22°58’ de latitud sur, y los meridianos 70°05’ y 68°00’ de longitud oeste, abarcando territorios de las regiones de Antofagasta y Tarapacá. Esta cuenca cubre una superficie total de aproximadamente 33.570 km², con un perímetro que alcanza los 874 km.
Se caracteriza por ser una cuenca de tipo exorreica, cuyo río principal, el río Loa, desemboca en el océano Pacífico, específicamente en la comuna de Tocopilla. El río Loa presenta una gran variación altitudinal, desde los 4.000 metros sobre el nivel del mar en su sector oriental, hasta el nivel del mar en su desembocadura. A lo largo de su recorrido, el río se alimenta de múltiples vertientes y tributarios importantes, entre los que destacan los ríos San Pedro, Salado, San Salvador y la quebrada Amarga. Sin embargo, el río San Pedro ha sido captado en su totalidad por la industria minera a través de extracciones superficiales y subterráneas, lo que ha reducido significativamente su aporte al río Loa (DGA, 2014).
Aunque la cuenca tiene una extensión considerable, solo alrededor del 20% de su superficie es activa en términos de captación de recursos hídricos provenientes de la precipitación, principalmente concentrada en la alta cordillera (DGA, 2014). Esta limitación es una de las causas que hacen de esta zona la más árida del mundo, con precipitaciones casi nulas, cercanas a 0 mm por año (García-Cevesich, 2015). Esta aridez extrema responde a tres factores principales:
- Corrientes oceánicas frías: La corriente de Humboldt enfría el aire costero de la región, provocando que la humedad se condense en forma de lluvia o niebla antes de ingresar al continente, limitando así la precipitación efectiva en tierra firme (García-Cevesich, 2015).
- Ubicación en el Trópico de Capricornio: Situada a 23.5° al sur del ecuador, esta región está bajo la influencia de los cinturones de vientos ecuatoriales. El aire caliente asciende en el ecuador y se desplaza hacia los trópicos, donde desciende seco, lo que impide la formación de nubes y precipitación significativa (García-Cevesich, 2015; Diagnóstico del caudal ambiental del río Loa, Gobierno Regional de Antofagasta, 2020).
- Sombra orográfica: Las grandes cadenas montañosas que rodean la cuenca, como la Cordillera de la Costa al oeste y la Cordillera de los Andes al este, generan un efecto de sombra orográfica. A medida que el aire húmedo asciende por estas barreras, pierde humedad, por lo que al descender hacia la cuenca, el aire es extremadamente seco, limitando aún más la presencia de precipitaciones (García-Cevesich, 2015).
Definición de los límites del caso de estudio Cuenca del Río Loa
La cuenca limita al Norte con la Cuenca Pampa del Tamarugal, al Sur con las Cuencas Quebrada Caracoles y Salar de Atacama, al Este con la cuenca Fronterizas Michincha, y al Oeste con las Cuencas Costeras Quebrada Caracoles (ARCADIS, 2016). La cuenca del río Loa se subdivide en los siguientes sectores: sector Alto, sector Medio y sector Bajo. Por ende, existen principales centros poblados que están sujetos a la morfología del río Loa, desde su nacimiento hasta su desembocadura, que son: Conchi, Lasana, Lequena, Chíu-Chíu, Chuquicamata, Campamento Enaex, Calama, María Elena y Quillagua.
Sector río Loa Alto y sus poblados
El río Loa nace en la falda norte del volcán Miño, en Ojos del Miño, a 5.651 metros sobre el nivel del mar, en la Región de Antofagasta, cubriendo parte del territorio de la Provincia de El Loa. La zona del nacimiento se encuentra dentro de la Reserva Nacional Alto del Loa (en proceso de obtención de Decreto Supremo), que incluye acuíferos y vegas protegidos. Desde su origen, el río fluye hacia el sur por un profundo cañón durante casi 105 km, recibiendo afluentes como los ríos Blanco, Chela y San Pedro, siendo este último el principal aporte en este sector (Ortiz, 2016).
En su recorrido, el río Loa recibe el caudal del río Blanco, aunque este se ve reducido debido a que la Comunidad Quechua de Ollagüe posee derechos de uso de agua por 13 litros por segundo. El río también atraviesa las comunidades indígenas Atacameñas de Taira y Conchi Viejo, donde el agua se utiliza principalmente para ganadería de autoconsumo y producción a pequeña escala basada en la lana de los animales. La localidad de San Pedro Estación, tradicionalmente dedicada a la agricultura y la ganadería, ha visto una disminución significativa de su población, con migración hacia Calama motivada por la escasez de agua y problemas de contaminación. Tanto estas comunidades como las del río San Pedro están actualmente regulando sus derechos de uso de agua (Ortiz, 2016).
El río Loa también recibe el aporte del río San Pedro, que nace en la alta cordillera, en la aguada de Inacaliri, y discurre hasta perderse en las vegas de Inacaliri, donde el cauce permanece seco por más de 15 km antes de llegar a Ojos de San Pedro, pasando por acuíferos y vegas protegidos (Inacaliri, Ojo de San Pedro, Carcanal, entre otras). En este tramo se encuentran las captaciones de Aguas Antofagasta denominadas Lequena y Quinchamale, con un caudal total autorizado de 850 litros por segundo. Desde el punto donde se une con el río San Pedro, el Loa sigue su curso por un amplio cañón hasta Lasana, a 30 km de la confluencia, donde su caudal comienza a disminuir. Entre este sector y Conchi, a 6 km del río San Pedro, afloran numerosas vertientes menores. En este tramo hay aproximadamente 180 hectáreas cultivadas entre Lasana y Chíu-Chíu. Sin embargo, en los últimos años el aporte del río San Pedro ha sido esporádico, sin escurrimiento constante hacia el Loa (Ortiz, 2016).
A 45 km después de la confluencia con el San Pedro, el Loa recibe su segundo afluente importante: el río Salado. Este tiene su origen en más de 30 vertientes frías y termales situadas a los pies del volcán Tatio, a unos 4.200 metros sobre el nivel del mar. Tras un corto recorrido, el río toma dirección oeste y en su curso medio recibe el aporte del río Toconce, junto con el río Hojalar. Más abajo, por su margen izquierda, se une con el río Caspana. En esta zona se encuentran extensas vegas que sirven de pastoreo para el ganado de las localidades de Toconce, Caspana, Turi, Ayquina y Cupo, que en conjunto suman una población rural aproximada de 381 personas. Entre estas vegas destacan especialmente las de Turi y Ayquina. En este sector operan tres captaciones de Aguas Antofagasta, con un caudal autorizado total de 660 litros por segundo, además de un derecho antiguo de Codelco que corresponde a 400 litros por segundo (Ortiz, 2016).
Sector río Loa Medio y sus poblados
En este tramo, el río Loa recibe primero las aguas del río Salado y, posteriormente, las del río San Salvador. Próximas al río Salado se encuentran las localidades de Chíu-Chíu, Lasana y Calama, siendo esta última la capital provincial y la ciudad con mayor población en la zona. Al norte de Calama se sitúan importantes faenas mineras, entre ellas Codelco Chuquicamata, Codelco Norte, El Abra, SQM y Ministro Hales (de Antofagasta et al., 2021).
A partir de la confluencia con el río Salado, el río Loa gira y adopta una dirección Oeste–Este, bordeando el extremo sur de la Cordillera del Medio. A pocos kilómetros, cuando el cauce pierde la morfología de cañón, en la ribera norte se ubican pequeños salares que mantienen conexión hidrogeológica con el río. En Angostura, a 23 km del río Salado, el cauce del Loa recupera la magnitud característica de sus tramos superiores, ensanchándose y disminuyendo su pendiente cerca de Calama, donde se encuentra el mayor oasis de la cuenca, con aproximadamente 1.000 hectáreas cultivadas. En Chintoraste, al finalizar la zona de riego de Calama, el río retoma un perfil profundo con laderas escarpadas de caliza. Luego, el Loa continúa su curso atravesando la pampa, manteniendo estas características y recogiendo numerosas quebradas secas a lo largo de su recorrido (Ortiz, 2016).
Paralelo al río Loa, y a solo 5 km al norte, corre el río San Salvador, que presenta características similares. Este río nace de la confluencia de varias quebradas secas con cabeceras cercanas a los salares de la pampa. Después de recorrer aproximadamente 25 km, recibe por su margen izquierda la quebrada Opache, punto considerado como su verdadero nacimiento.
Sector río Loa Bajo y sus poblados
En Chacance, ubicado a 112 km aguas abajo de la confluencia con el río Salado, el río Loa se une con el río San Salvador y simultáneamente cambia su rumbo hacia el Norte, adoptando una dirección Sur–Norte. En esta zona de la cuenca se encuentra la comuna de María Elena, donde se concentran las poblaciones históricas de la Pampa Salitrera, incluyendo las oficinas de Pedro de Valdivia, María Elena y Coya Sur.
Posteriormente, el río Loa continúa su curso hacia el norte, manteniendo las características topográficas del tramo anterior, durante aproximadamente 80 km hasta llegar a Quillagua, la última zona de riego en el valle. En este punto, el río Loa llega con un caudal reducido debido a las múltiples captaciones realizadas aguas arriba por empresas mineras y sanitarias. Las principales captaciones son Lequena (3.313 m s.n.m.), Quinchamale (3.054 m s.n.m.) y Toconce (3.367 m s.n.m.). En términos de protección ambiental, el Oasis de Quillagua es considerado un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad (Ortiz, 2016).
Aguas abajo de Quillagua, el río comienza a girar hacia el mar y recibe aportes de aguas claras provenientes por el norte, a través del cauce homogéneo de la Quebrada Amarga, ubicada en el sector centro-oeste del Salar de Llamará. Finalmente, el río Loa concluye su recorrido desembocando en el océano Pacífico, en Caleta Huelén, marcando la frontera natural entre las regiones de Antofagasta y Tarapacá.
Singularidades
1 Geomorfología
El río Loa recorre un relieve constituido por 8 unidades morfológicas tales como:
- Cordillera de la costa: que conserva un carácter de cerros islas tales como Cerros de la Mica y cerros Tetas a 1.827 y 1.765 m s.n.m., respectivamente, situados al oeste de Quillagua, empinándose solo algunas centenas de metros por encima del plan alto de la pampa (Börgel, 1983).
- Cordillera pre altiplánica: que se extienden desde Charaña-Visviri hasta el volcán Licancabur caracterizadas por su gran altura y su carácter volcánico, revestidas y anegadas de sus propios derrames lávicos. Estos cordones nacen en los nevados de Chuquicamata de 2.386 m s.n.m. y en cerro Cosapilla de 5.386 m s.n.m. (Börgel 1983).
- Depresión del río Loa: presenta 95 Km de extensión y 20 Km de ancho ubicándose entre las faldas del volcán Miño por el Norte y la estación Conchi por el Sur (Börgel 1983).
- Llanos del desierto de Atacama: se encuentra ubicado entre el río Loa por el norte y las sierras Remiendos, Vicuña Mackenna, del Muerto y Peñafiel por el sur, se extiende la pampa árida del Desierto de Atacama con unos 300 Km de extensión y 60 Km de ancho medio (Börgel 1983).
- Pampa de Tamarugal: tiene características de meseta con una superficie estimada de 17.253 km2 entre la cota 600 y 1.500 m s.n.m. (Börgel 1983).
- Pediplanos, Glacis y piedmont: se desplaza en sentido Norte-Sur de 990 Km, interrumpidos en su desarrollo solamente por un accidente orográfico, el desplazamiento al Oeste de la precordillera de Domeyko. Las dislocaciones tectónicas que en el plioceno levantaron la precordillera de Domeyko y toda la bóveda altiplánica, produjeron simultáneamente por flexura, la disposición estructural del pediplano que conecta el ámbito cordillerano andino con las pampas de la depresión intermedia. Los planos inclinados han sido convencionalmente inscritos entre las cotas 1.500 y 3.000 m.s.n.m. (Börgel 1983).
- Planicie marina: es una costa de solevantamiento que tiene planicies de desarrollo breve, interrumpidas por estribaciones desprendidas de la cordillera de la Costa. La desembocadura del río Loa da lugar a una plataforma de abrasión de 11 Km de extensión, representando a una de las más extensas la zona septentrional del territorio chileno (Börgel 1983).
- Precordillera de Domeyko: se organiza en los cerros Limón Verde, luego tiene una interrupción cercana a 20 Km donde la orografía es estimada por algunas sierras que avanzan desde los planos inclinados hacia el Oeste (es el caso de la cordillera de las Aguadas). La precordillera se reanuda en el cerro Quimal de 4.276 m s.n.m. y, desde este punto al sur, se manifiesta platiforme con una altitud media de 3.000 m s.n.m. con una extensión de 115 km eje Norte- Sur. En el extremo Sur, sólo la presencia del cerro Imilac de 3.995 m s.n.m. pone fin al monótono paisaje tabuliforme precordillerano (Börgel 1983).
2 Recursos hídricos y potenciales impactos ambientales
Recursos hídricos y potenciales impactos ambientales
La cuenca del río Loa se presenta como un espacio de excepcional interés para el estudio de la interacción dinámica entre el clima, la tectónica, la erosión hídrica y la formación de geoformas a lo largo de la historia geológica del Desierto de Atacama. Investigaciones recientes han identificado evidencias geológicas en el sector de Quillagua que permiten reconstruir la disponibilidad hídrica en períodos pasados, reflejada en las geoformas que conforman el relieve del desierto (Jordan et al., 2022).
Esta relevancia científica resalta la necesidad imperiosa de proteger el relieve desértico y desarrollar planes efectivos para la preservación de este patrimonio geológico, reconocido internacionalmente. El origen y evolución del río Loa responden a la influencia combinada de la disponibilidad de agua en el sistema, la intensa actividad tectónica propia de esta zona sísmicamente activa, y la evolución paleogeográfica del desierto (Jordan et al., 2022). Por lo tanto, la conservación del relieve es fundamental para mantener la integridad geomorfológica vinculada a esta evolución paleogeográfica, de gran valor científico a nivel global.
3 Biodiversidad del río Loa: Flora y Fauna
Actividades agroganaderas y de subsistencia de las comunidades andinas.
El Convenio sobre la Diversidad Biológica, surgido de las Naciones Unidas y presentado en la Cumbre Mundial del Medio Ambiente de 1992 en Río de Janeiro, Brasil, busca impulsar acciones para mitigar la pérdida de biodiversidad, un tema de creciente preocupación global. Chile firmó y ratificó este convenio mediante su Parlamento Nacional. Sus objetivos principales son la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos. Según el texto del convenio, la biodiversidad o diversidad biológica se entiende como la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, abarcando la diversidad dentro de cada especie, entre especies y entre ecosistemas.
El río Loa se destaca como el curso fluvial más extenso de Chile y el único en la Región de Antofagasta que desemboca en el mar. Esta particularidad genera un corredor biológico único, conectando las aguas de la Cordillera de los Andes con el Océano Pacífico, lo que favorece altos niveles de endemismo. En este corredor se identifican numerosas especies de flora y fauna, con especial relevancia en aves y mamíferos adaptados a este ecosistema.
El Ministerio del Medio Ambiente ha definido seis sitios prioritarios para la conservación en la cuenca del río Loa, espacios que, en condiciones naturales, ofrecen servicios ecosistémicos fundamentales o albergan ecosistemas, hábitats, especies, paisajes o formaciones naturales con características únicas, escasas o representativas. En estos lugares es posible aplicar medidas de gestión para su conservación (MMA, 2018):
- Cuenca Alto Loa (comunas de Calama y Ollagüe, 207.440 ha): Este territorio alberga ecosistemas de puna y pre-puna con gran diversidad de especies, muchas de ellas endémicas y clasificadas en estado de conservación según el Ministerio del Medio Ambiente (Seremi del Medio Ambiente, 2013).
- Géiseres del Tatio (comuna de Calama, 1.533 ha): Este campo geotermal ubicado en los Andes, a aproximadamente 4.320 m s.n.m., es hogar del mayor grupo de géiseres del hemisferio sur, con un total de 80 géiseres activos, que representan alrededor del 8% del total mundial. Sus emisiones alcanzan temperaturas cercanas a los 86 °C, punto de ebullición a esta altitud (SERNATUR, 2012). El poblado más cercano es Caspana.
- Oasis de Calama (comuna de Calama, 4.576 ha): La ciudad de Calama se ha desarrollado alrededor de este oasis, que sufre presiones significativas debido a la urbanización. Sin embargo, sigue siendo una parte vital del corredor biológico que atraviesa la cuenca del río Loa (CONAMA, 2002).
- Oasis de Quillagua (comuna de María Elena, 1.822 ha): Este oasis constituye un punto clave dentro del corredor biológico, albergando especies endémicas locales, principalmente en la flora (CONAMA, 2002).
- Desembocadura del río Loa (comuna de Tocopilla, 10.857 ha): Esta zona es singular en Chile, dado que el río Loa cruza el desierto más árido del mundo en un recorrido de 440 km, irrigando valles y generando pequeños oasis con alta biodiversidad. El contraste entre la vegetación ribereña y el desierto crea un ambiente único, siendo además el único estuario en la región. Posee una alta relevancia ecológica, con flora endémica y sitios de reproducción para especies acuáticas y aves. Es el único corredor biológico que conecta la puna con la costa (CONAMA, 2002; SERNATUR, 2012).
- Acuíferos protegidos: A través de la Resolución DGA No. 529, se modificó la delimitación de acuíferos en la Región de Antofagasta, protegiendo 228 humedales que cubren una superficie de 5.149 km², equivalentes al 4,07% del territorio regional. Estos acuíferos sostienen actividades agroganaderas y de subsistencia de las comunidades andinas.
4 Diversidad Microbiana de la cuenca del río Loa
El Mapa de la Diversidad de la Microbiota del Norte de Chile geolocaliza y describe los nichos ecológicos microbianos de la zona, además de centralizar y ordenar las principales investigaciones realizadas en este territorio. Esta herramienta facilita la identificación y protección preliminar de sitios cercanos al río Loa (ver Figura 19), tanto por sus potenciales servicios ecosistémicos como por su relevancia para la investigación científica.
Sector Loa Alto
En esta zona destacan estudios sobre la diversidad microbiana en lagos altoandinos (Demergasso et al., 2003), incluyendo investigaciones vinculadas al ciclo biogeoquímico del arsénico (Escudero et al., 2013). También se ha estudiado la diversidad filogenética de eucariontes unicelulares (protistas) que presentan resistencia a la alta radiación ultravioleta propia de la región (Amdt et al., 2020).
Sector Loa Medio – Este
En el lado este del Loa Medio, se han realizado investigaciones sobre aplicaciones biotecnológicas, tales como la biolixiviación del cobre usando microorganismos nativos del Desierto de Atacama, aplicada en la Mina Radomiro Tomic (Azua-Bustos et al., 2014). Además, se exploran compuestos bioactivos para combatir infecciones en plantas medicinales de la comuna de Taira (Ortiz et al., 2019) y se estudian microorganismos del género Streptomyces aislados de suelos hiperáridos con potencial uso farmacéutico (Cortes-Albayay et al., 2019).
Sector Loa Medio – Oeste
En la parte oeste del Loa Medio, los estudios se han centrado en la diversidad microbiana relacionada con el transporte de microorganismos en partículas de polvo (Azua-Bustos et al., 2019), su supervivencia en suelos hiperáridos (Azua-Bustos et al., 2014; Azua-Bustos et al., 2017; Schulze-Makuch et al., 2018) y en suelos con alta concentración de nitratos (Melchiorre et al., 2017; Shen et al., 2019). Otros trabajos relevantes incluyen la identificación de biomarcadores con implicancias para la habitabilidad en Marte (Wilhelm et al., 2017; Shen et al., 2019) y estudios sobre la diversidad viral que facilita la transferencia de genes de tolerancia extrema entre microorganismos en ambientes hiperáridos (Hwang et al., 2021).
Sector Loa Bajo
En la zona baja del río Loa, se han investigado la diversidad fúngica asociada a las aguas provenientes de la Quebrada Amarga (Santiago et al., 2018) y la caracterización de microorganismos que habitan formaciones salinas conocidas como endolitos, que son comunidades microbianas dentro de costras de sal (Gómez B., 2018; Finstad et al., 2016; Rasuk et al., 2016).
5 Agricultura y ganadería
Agricultura y Ganadería en la Cuenca del Río Loa
Desde tiempos precolombinos, las comunidades humanas se han asentado en áreas cercanas al río Loa, desarrollando una cultura agrícola estrechamente vinculada al recurso hídrico. Los principales núcleos agrícolas se encuentran en sectores como Loa, Lasana, Chíu-Chíu, Calama y Quillagua.
Condiciones y Desafíos Actuales
El uso agrícola ha sido afectado significativamente por el deterioro ambiental de las aguas del río, reflejado en:
- La casi ausencia de agua suficiente para satisfacer la demanda de cultivos durante los meses estivales.
- La disminución de la calidad del agua para riego, producto de una menor dilución de sales y contaminantes.
Actualmente, la agricultura en la cuenca está dominada por cultivos como alfalfa (destinada a la producción pecuaria), hortalizas y maíz, cultivos que muestran cierta resistencia a elementos como arsénico y boro. Gran parte de esta actividad agrícola corresponde a la agricultura de subsistencia. La ganadería está principalmente ligada a zonas donde el agua fluye naturalmente, como vegas y bofedales presentes en los oasis.
Importancia y Reducción de la Superficie Agrícola
La cuenca del río Loa concentra aproximadamente el 38% de la superficie regada de la región. Sin embargo, entre 1975 y 2014 se ha observado una reducción de más del 50% en la superficie cultivada (Plan Estratégico para la Gestión de los Recursos Hídricos, Región de Antofagasta, 2016). Esta disminución se atribuye a:
- Problemas con el abastecimiento y calidad del agua, afectada por la extracción minera y las condiciones naturales del territorio, que incrementan la concentración de ciertos contaminantes en el agua.
- La falta de regularización en muchos títulos de aprovechamiento de agua.
En general, la agricultura se practica para la subsistencia de las comunidades o para comercializar productos en la ciudad de Calama.
Situación por Localidad
- Taira: La comunidad se dedica principalmente a la ganadería para autoconsumo y producción pequeña de lana, pero la escasez de agua y la ausencia de agricultura han provocado migración hacia Calama.
- Caspana, Toconce, Turi, Ayquina y Cupo: La agricultura es la principal actividad de subsistencia, con una superficie cultivada de aproximadamente 104 hectáreas, donde el 70% corresponde a alfalfa.
- Lasana y Chíu-Chíu: La agricultura productiva predomina con 207 hectáreas cultivadas principalmente con alfalfa, maíz para autoconsumo y hortalizas para venta en Calama.
- Calama: Cuenta con 464 hectáreas cultivadas, destacando la alfalfa y el maíz. La ganadería es reducida, con aproximadamente 1.264 cabezas de ganado entre Chíu-Chíu y Lasana, y el pastoreo se concentra en vegas y bofedales.
En estas zonas, la agricultura enfrenta un estrés hídrico creciente, debido a procesos de sequía y posibles contaminaciones, que obliga a una gestión eficiente del recurso hídrico.
- Quillagua: Ha experimentado una disminución dramática en la agricultura, pasando de 8,8 hectáreas cultivadas a tan solo 1 hectárea, consecuencia directa de la escasez y deterioro de la calidad del agua.
6 Energías renovables
La Cuenca del río Loa es escenario del desarrollo de proyectos que generan energías renovables, debido a que el área es de primer orden toda vez que reúne la casi totalidad de los factores requeridos para su aplicación.
7 Arqueología
Evidencia fósil de cocodrilos marinos
Recientes campañas realizadas en la localidad de Cerritos Bayos, Región de Antofagasta, han permitido recuperar varios ejemplares de metriorrínquidos (cocodrilos marinos) provenientes de niveles Oxfordianos de la Formación Cerritos Bayos. Esta evidencia fósil de cocodrilos marinos en Chile proviene principalmente de rocas del Jurásico Medio en el Norte chileno. El estudio de estos ejemplares aporta nueva información a la diversidad conocida de talattosuquios que habitaron el margen occidental de Gondwana, reforzando la hipótesis de una apertura temprana de un corredor biogeográfico entre el mar de Tetis y el Caribe durante el Jurásico (Soto-Acuña y col., 2015).
Yacimientos Paleoicnológicos Asociados al Río Loa
Desde 1962, en Chile se han descubierto diversos sitios con huellas fósiles de vertebrados mesozoicos, incluyendo dinosaurios, que aportan valiosa información científica a nivel continental y mundial (Galli y Dingman, 1962; Casamiquela y Fasola, 1968; Bell y Suárez, 1989; Moreno et al., 2004; Moreno, 2007). Estos hallazgos han sido la base de múltiples publicaciones y comunicaciones científicas (Rubilar-Rogers et al., 1998; Moreno y Pino, 2002; Moreno y Benton, 2005; entre otros).
Sin embargo, la difusión de esta riqueza paleontológica ha sido limitada y existen pocos proyectos orientados a su conocimiento y protección. Esto genera dos grandes problemáticas:
- Subutilización del enorme potencial educativo y turístico de estos sitios.
- Riesgo de deterioro debido a la falta de conciencia y medidas adecuadas de conservación (Moreno K., 2008).
Principales yacimientos en la zona del río Loa
- Quebrada San Salvador:
Ubicada a unos 20 km al oeste de Calama, contiene afloramientos del Jurásico Superior (Formación San Salvador) con decenas de huellas de dinosaurios pequeños a medianos. Estas icnitas miden entre 12 y 40 cm, e incluyen rastros de terópodos medianos y pequeños, algunos de los cuales sugieren movimientos relacionados con la natación (Moreno et al., 2004). - Quebrada Arca:
Cercana a la anterior, esta quebrada conserva huellas de dinosaurios saurópodos con caderas anchas (titanosaurimorfos) y una huella aislada de un terópodo (Rubilar-Rogers y Otero, 2008).
8 Antropología: Reliquias e historias precolombinas del territorio relacionada al río Loa
Los suelos del desierto de Atacama han sido excavados en búsqueda de antigüedades desde tiempos inmemoriales, reliquias de otra era que resucitan de la mano del coleccionismo y la pasión por los objetos exóticos para convertirse en mercancías o fetiches (Ballester, 2022). James Clifford (1988) define como el sistema arte-cultura, estas obras precolombinas se exhiben en escaparates privados y vitrinas de museos en todo el mundo, contribuyendo así al modelado de la identidad de Occidente gracias a un juego de contrastes donde la otredad se ensambla como un mosaico compuesto de cultura material de las más diversas y lejanas procedencias. Ballester (2020) declara que no existen investigaciones que ahonden en las técnicas de carga y descarga de objetos precolombinos de este desierto o sobre el extractivismo de bienes culturales.
Hoy es innegable la existencia de abundantes restos de la presencia del Inka en Atacama, los que se distribuyen diferencialmente a través de tambos, canchas, collcas, usnos, santuarios de altura, aríbalos, tejidos, miniaturas y adornos de metal y arte rupestre (Rodríguez, 2004). La secuencia cultural de San Pedro de Atacama, elaborada fundamentalmente a partir de alfarería y cementerios, continúa siendo el principal referente para la arqueología del territorio atacameño. No obstante, desde la década de 1960 en adelante el incremento de las investigaciones en la cuenca del río Loa, centradas en sitios de carácter habitacional, diversifican y amplían la percepción de la prehistoria tardía, revelando un quiebre en la continuidad de la cultura San Pedro debido a una presencia altiplánica post-Tiwanaku y cierta particularidad que adquiere lo «atacameño» en el Loa.
Arqueología de asentamientos salitreros en la región de Antofagasta
El desarrollo de la industria del salitre produjo un gran impacto entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, no sólo a nivel mundial, sino que localmente en la pampa desértica, desarrollo de oficinas salitreras. Junto con introducir un nuevo sistema de producción de carácter capitalista, generó un nuevo sistema de relaciones sociales que produjo materialidades particulares. Los estudios arqueológicos sistemáticos del ciclo salitrero se reducen a esfuerzos esporádicos en la década de 1980 y otros más recientes en los últimos cinco años, todos en la región de Antofagasta (Vilches et al., 2008). Los restos del asentamiento salitrero y la riqueza del material documental escrito y oral puede generar en la arqueología una línea de investigación complementaria.
9 Turismo y patrimonio
Según los registros del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR, 2012) referentes a los atractivos turísticos de la Región de Antofagasta, se identifican diversos sectores utilizados como balnearios tanto por habitantes locales como por visitantes. Destacan, entre ellos, los ubicados en las comunas de Calama y María Elena, correspondientes a los sitios naturales Ojos de Opache, Las Cascadas y Balneario Coya Sur, respectivamente.
Ojos de Opache es una piscina natural formada por una cascada del río Loa, que alberga una avifauna diversa, entre la que destacan tórtolas, jilgueros y zorzales. Por su parte, el Balneario Coya Sur, situado a 22 kilómetros de María Elena, ofrece espacios destinados al camping y se encuentra cercano a sitios de interés cultural e histórico, como la Escalera del Indio —una obra labrada en la ladera de una quebrada en 1874—, además de salitreras abandonadas, geoglifos y petroglifos (SERNATUR, 2012).
El tercer balneario se encuentra en Quillagua; aunque su uso es principalmente local y depende del caudal del río, la mayoría del año se mantiene seco, limitando su funcionalidad recreativa.
Asimismo, en las riberas del río Loa se desarrolla la pesca deportiva, especialmente de la trucha arcoíris. Esta actividad está regulada por licencias otorgadas por SERNAPESCA, permitiendo extracciones máximas de 15 kg diarios, garantizando así su sustentabilidad.
Desde una perspectiva conceptual, los servicios ecosistémicos (SE) asociados al río Loa comprenden aquellos beneficios que los ecosistemas proporcionan, tales como la protección de la biodiversidad y la conservación de hábitats acuáticos, la belleza escénica y el turismo vinculado. De acuerdo con la clasificación CICES, estos servicios se agrupan en tres categorías principales: servicios de aprovisionamiento, servicios de mantenimiento o regulación, y servicios culturales.
10 Historia e identidad
Interacciones físicas y espirituales
Las comunidades originarias de la cuenca mantienen una profunda relación con el río, entendiendo este como un ente viviente que provee numerosos beneficios para sus habitantes. Entre las etnias presentes, destacan los Aymaras, Atacameños y Quechuas, quienes comparten esta visión espiritual del río como fuente de vida y sustento (Gleisner, 2014).
Una de las prácticas rituales más comunes vinculadas al agua es la limpieza de canales, un acto comunitario que se realiza en familia o en grupos más amplios con el propósito de remover obstáculos y asegurar que el agua fluya libremente hacia las zonas de regadío, evitando desbordes o encharcamientos.
Además, se llevan a cabo diversas ceremonias en las que se ofrecen ofrendas a la Pacha Mama y al río, con el fin de solicitar permiso para el uso de sus aguas y expresar gratitud por los beneficios que estas proporcionan a las comunidades (Gleisner, 2014).
No obstante, las crecientes presiones sobre los recursos hídricos, que han provocado una disminución tanto en cantidad como en calidad del agua, han afectado profundamente estas tradiciones. Como consecuencia, muchos comuneros han enfrentado dificultades que los han llevado a vender sus derechos de aprovechamiento, migrando a otros lugares y, de esta manera, debilitando la continuidad de su cultura ancestral (Carrasco y Fernández, 2009).
Celebraciones relacionadas al río Loa
A lo largo del río Loa, las comunidades mantienen vivas diversas celebraciones tradicionales y religiosas vinculadas a la prosperidad de la Madre Tierra, o Pacha Mama. Entre ellas destacan el aniversario del Patrono San José en Cupo, el Viernes Santo, la Cruz de Mayo y el aniversario del Patrono San Isidro en Lasana, entre otras festividades que reflejan la riqueza cultural de la región.
En el sector del río Loa Bajo, específicamente en Quillagua, se conmemoran múltiples eventos emblemáticos, como la fiesta en honor a San Miguel Arcángel, patrón de la localidad, la Cruz de Mayo, el Carnaval, el Año Nuevo Aymara, la tradicional Canción del Niño Jesús, el Día de Todos los Santos y la celebración de la Comunidad Aymara de Quillagua. Estas festividades no solo son expresión de fe, sino también momentos de encuentro social y reafirmación cultural.